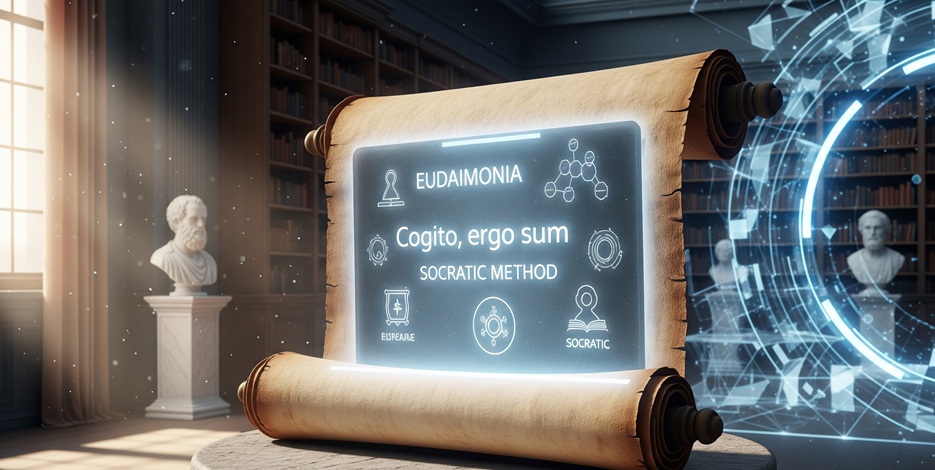El pasado no es una caja cerrada de hechos inamovibles; es un campo de batalla dialéctico donde las ideas continúan su lucha por el significado y la relevancia. En el vasto universo del conocimiento, pocas disciplinas enfrentan un dilema tan profundo y definitorio como la historia de la filosofía.
La pregunta es simple, pero sus implicaciones son monumentales: ¿Es la historia de la filosofía una ciencia histórica, análoga a la historia de la medicina o del arte, o es una rama inherente de la filosofía misma, una reflexión sobre su propia esencia?
Esta interrogante, lejos de ser un simple tecnicismo académico, resuena en el núcleo del pensamiento filosófico. Nos obliga a cuestionar la naturaleza de una idea: ¿puede ser tratada como un mero «relicto» del pasado, un artefacto cultural ya sin vida, o es un componente vivo que solo cobra sentido en el diálogo constante con el presente? En una disertación el filósofo Eduardo Gutiérrez invita a adentrarnos en esta reflexión, a través de un recorrido que desmantela las suposiciones más comunes sobre el tema.
El dilema fundacional: historia o filosofía
La historia, en su sentido más tradicional, se ocupa de lo que fue. Su metodología se basa en el estudio de «reliquias» (documentos, objetos) y «relatos» (testimonios) para reconstruir eventos pasados. Bajo esta lente, la historia de la filosofía sería un compendio de opiniones de pensadores fallecidos, una simple cronología de sistemas de pensamiento que ya no son. Sin embargo, este enfoque simplista ignora la naturaleza misma de las ideas filosóficas.
Ciencia y tecnología: el poderoso cerebro humano: ¿Una máquina de asociaciones?
A diferencia de un objeto histórico, una idea filosófica no es un fósil. Por el contrario, es una fuerza que sigue operando en el presente. La tesis central que articula Gutiérrez es que las ideas filosóficas no pueden ser relegadas a un simple registro del pasado; ellas son activas, parte de un tejido conceptual que conforma nuestra realidad actual. Reducir la filosofía a un objeto de estudio histórico la despojaría de su poder.
Para entender el concepto de la «verdad», por ejemplo, no podemos simplemente registrar lo que Platón o Kant dijeron sobre ella. Necesitamos examinar cómo sus ideas han influido y se han transformado, cómo han sido criticadas y cómo siguen resonando hoy. El historicismo, que reduce las ideas a su mero contexto histórico, es visto en este análisis como un peligro, una forma de relativismo que despoja a la filosofía de su poder transhistórico.
Visiones desde el pasado: de Kant a Hegel
La tensión entre historia y filosofía no es nueva. Filósofos de la talla de Immanuel Kant ya lidiaron con ella. En un primer momento, Kant veía la historia de la filosofía como una simple «doxografía», una mera recopilación de opiniones sin valor filosófico inherente. Para él, el único conocimiento genuino se obtenía a través del razonamiento puro, no del estudio de lo que otros habían pensado.
La muerte: ¿Enfermedad o destino inevitable? Dilema que desafía a la ciencia y la medicina
Sin embargo, el pensamiento de Kant evolucionó. Posteriormente, distinguió entre una historia empírica y una historia filosófica de la razón, reconociendo que había algo más que un simple recuento de datos. Por su parte, la visión de Hegel revolucionaría este debate. Para él, la historia de la filosofía era el despliegue del Espíritu Absoluto, un proceso lógico y necesario que avanzaba hacia la verdad.
Hegel criticó a las historias anteriores por ser desordenadas y por no ver el hilo conductor lógico que conectaba los sistemas filosóficos. Su visión fue la de una historia de la filosofía como la historia de la idea misma, un camino de autoconocimiento de la razón que culminaría en su propio sistema. Otros pensadores, como Ceferino González, también contribuyeron al debate, manteniendo posturas que oscilaban entre ver la disciplina como una ciencia o como una rama filosófica.
Una conclusión materialista: la filosofía es su propia historia
La disertación de Gutiérrez, enmarcada en la filosofía materialista de Gustavo Bueno, propone una conclusión audaz y definitiva: la historia de la filosofía es, en su esencia, filosofía misma. No es una ciencia histórica, sino una disciplina filosófica que se auto-examina y se autocritica a través del tiempo.
El argumento es contundente: no se puede hacer una historia de una idea filosófica sin herramientas filosóficas. El estudio de un concepto en el pasado requiere una comprensión filosófica de ese mismo concepto en el presente. La historia, en este contexto, no es una mera crónica; es una forma de autoconciencia filosófica, una crítica de la razón en su propio devenir.
¿Por qué la mente olvida los primeros años? La ciencia explica qué es la amnesia infantil
En este sentido, la historia de la filosofía es una forma de critique de la razón pura en acción, una constante confrontación de ideas que se despliegan en el tiempo. Para entender lo que es la filosofía, debemos entender cómo ha llegado a ser. La historia de la filosofía es, en última instancia, el método a través del cual la filosofía se comprende a sí misma.
El ponente considera que se puede hacer una historia que no sea historia de la filosofía, o una historia de la filosofía que no sea historia, sino filosofía. En la práctica, esto exige una dialéctica permanente entre el pasado y el presente, un ejercicio continuo donde el filósofo se sumerge en las ideas del pasado no como un arqueólogo, sino como un participante en un diálogo que sigue vivo. La filosofía es su historia, y su historia es la forma en que sigue pensando.