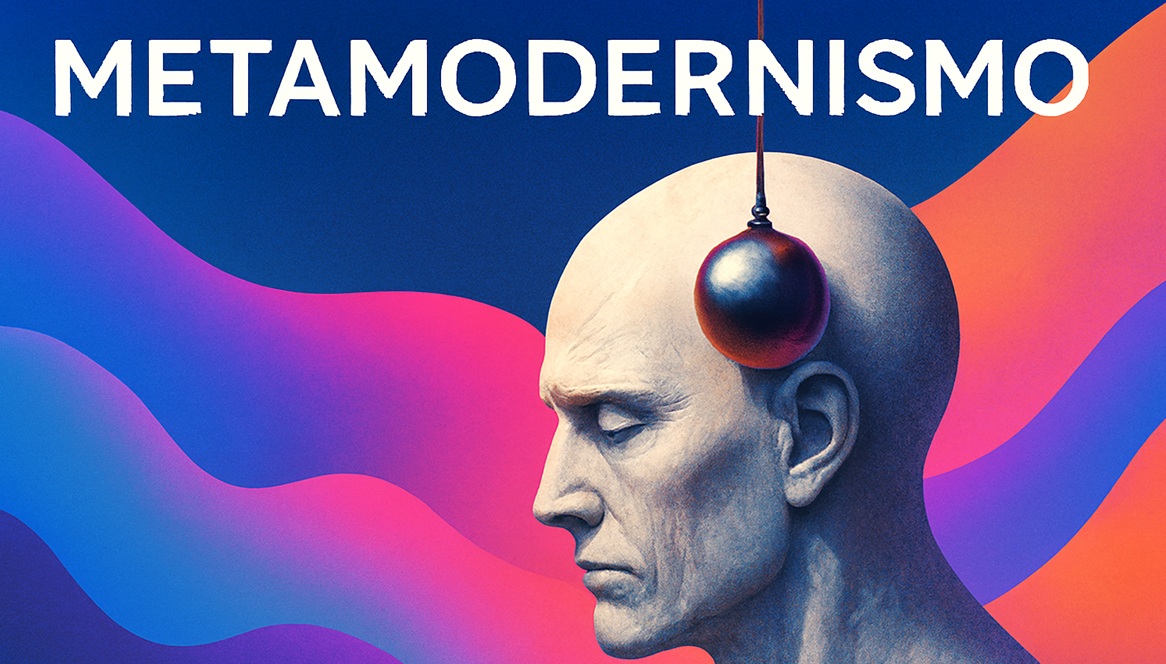Entre la ironía millennial y la sinceridad de la Gen Z, este movimiento explica por qué pasamos del cinismo al activismo sin pestañear
Vivimos en tiempos contradictorios. Compartimos memes irónicos sobre el colapso climático mientras marchamos con pancartas sinceras exigiendo acción. Nos burlamos de todo en redes sociales, pero lloramos genuinamente con una película de Pixar. Celebramos el absurdo de la vida moderna y, simultáneamente, buscamos significado auténtico en ella.
Esta paradoja tiene nombre: metamodernismo.
Acuñado por los teóricos culturales Timotheus Vermeulen y Robin van den Akker en 2010, el metamodernismo describe la estructura de sentimiento dominante desde la crisis financiera de 2008. No es un rechazo a la posmodernidad ni un retorno a la modernidad, sino una oscilación entre ambas sensibilidades.
Del cinismo posmoderno a la esperanza informada
Para entender el metamodernismo, primero debemos recordar qué vino antes. La posmodernidad —ese aire cultural que definió las últimas décadas del siglo XX— se caracterizó por la ironía, el escepticismo y la desconfianza hacia las grandes narrativas. Todo era relativo, nada era serio, y la autenticidad se consideraba ingenua o imposible.
Pensemos en Seinfeld, «una serie sobre nada», o en el arte apropiacionista que cuestionaba la originalidad misma. La posmodernidad nos enseñó a sospechar de cualquier verdad absoluta.
Pero algo cambió a principios del siglo XXI. Las crisis —económicas, climáticas, migratorias, pandémicas— exigieron respuestas que el cinismo posmoderno no podía ofrecer. Necesitábamos creer nuevamente en algo, actuar con propósito, aunque fuéramos conscientes de la complejidad y las contradicciones.
El metamodernismo es precisamente eso: actuar como si las cosas importaran, sabiendo que tal vez no. Es esperanza informada por el escepticismo, sinceridad teñida de ironía.
El Ave María: una metafísica de la Encarnación y paradoja de lo divino-humano
La estética de la oscilación
En el periodismo y la comunicación, el metamodernismo se manifiesta constantemente. Observemos cómo los medios digitales combinan reportajes serios sobre injusticias sociales con GIFs y lenguaje coloquial. O cómo el periodismo gonzo regresa con fuerza, mezclando subjetividad declarada con compromiso con los hechos.
El metamodernismo no se queda en un punto medio tibio; oscila activamente entre polos opuestos:
Entre lo global y lo local
Entre el optimismo y el pesimismo
Entre la construcción y la deconstrucción
Entre lo emocional y lo racional
Pensemos en Greta Thunberg: su activismo climático es profundamente sincero y urgente, pero su generación lo comunica con la estética del meme y la ironía digital. No hay contradicción; hay metamodernismo.

Manifestaciones en la cultura popular
La televisión metamoderna es Fleabag rompiendo la cuarta pared para hacernos cómplices de su dolor auténtico. Es BoJack Horseman siendo simultáneamente una comedia absurda y un drama devastador sobre depresión. Es Everything Everywhere All at Once proponiendo que el nihilismo puede convivir con el amor radical.
En música, es Lana Del Rey navegando entre la nostalgia construida y la vulnerabilidad real. Es Kendrick Lamar siendo consciente de su propia mitología mientras la construye. Es Bad Bunny reivindicando la masculinidad vulnerable desde el reggaetón.
Para el periodismo, estas manifestaciones culturales no son mera frivolidad. Son documentos de cómo la sociedad procesa sus contradicciones, y entenderlas permite conectar mejor con las audiencias contemporáneas.
Implicaciones para el periodismo
El metamodernismo plantea desafíos y oportunidades para los comunicadores:
La objetividad revisitada: No se trata de abandonar el rigor periodístico, sino de reconocer que la «voz de ninguna parte» ya no resuena. El periodismo metamoderno puede declarar sus valores (justicia, derechos humanos) mientras mantiene estándares de verificación y contexto.
Narrativas complejas: Las audiencias pueden manejar la contradicción. No necesitamos simplificar cada historia en «buenos vs. malos». Podemos mostrar que los activistas también cometen errores, que los villanos tienen motivaciones comprensibles, sin caer en el «ambos lados» paralizante.
Tono híbrido: Podemos ser serios sin ser solemnes, accesibles sin ser condescendientes. El metamodernismo nos permite usar humor para abordar temas difíciles sin trivializarlos.
Compromiso sin ingenuidad: Podemos abogar por el cambio social reconociendo las estructuras que lo dificultan. Es el realismo de la esperanza, no la negación de los obstáculos.
Más allá del buzzword
Algunos críticos consideran el metamodernismo como un término académico innecesario, otro «-ismo» pretencioso. Y tienen razón en ser escépticos: no toda manifestación cultural necesita una etiqueta teórica.
Sin embargo, como herramienta analítica, el concepto es útil. Nos ayuda a entender por qué las estrategias comunicativas del siglo XX ya no funcionan igual, por qué las audiencias responden a ciertos tonos y rechazan otros, por qué la sinceridad pura puede parecer ingenua y el cinismo puro resulta agotador.
El metamodernismo no es una receta, sino un diagnóstico. Describe dónde estamos culturalmente, no prescribe dónde deberíamos ir.
Conclusión
El metamodernismo es la estructura de sentimiento de una generación que heredó todas las crisis sin ninguna de las certezas. Es la respuesta cultural de quienes deben actuar con urgencia ante el cambio climático, la desigualdad y la injusticia, pero que crecieron sabiendo que las grandes narrativas pueden ser manipuladas y que la historia no tiene un arco predefinido hacia la justicia.
Navegación activa y entornos inmersivos pueden potenciar la memoria
Para los periodistas, ignorar este marco cultural es arriesgarse a la irrelevancia. Nuestras audiencias ya no aceptan ni el optimismo ingenuo de la modernidad ni el desapego irónico de la posmodernidad. Exigen —y merecen— una comunicación que pueda sostener la contradicción sin colapsar en ella: que pueda ser crítica y esperanzada, escéptica y comprometida, consciente de la construcción narrativa pero dispuesta a narrar de todas formas.
Porque al final, el metamodernismo nos enseña que la oscilación no es debilidad sino adaptación. En un mundo complejo, la capacidad de movernos entre posiciones sin quedarnos atrapados en ninguna puede ser nuestra mayor fortaleza comunicativa.
La pregunta no es si el metamodernismo es «real» o «válido». La pregunta es: ¿puede tu periodismo oscilar con la época que documenta?